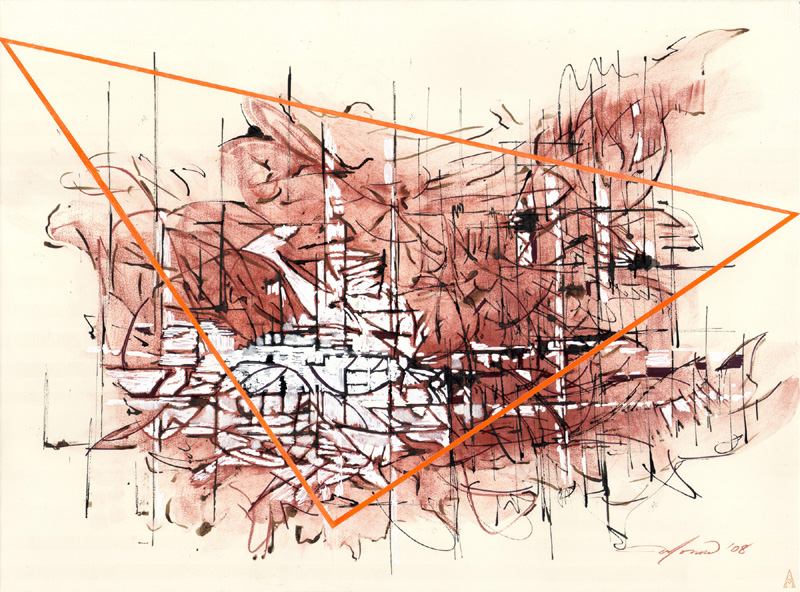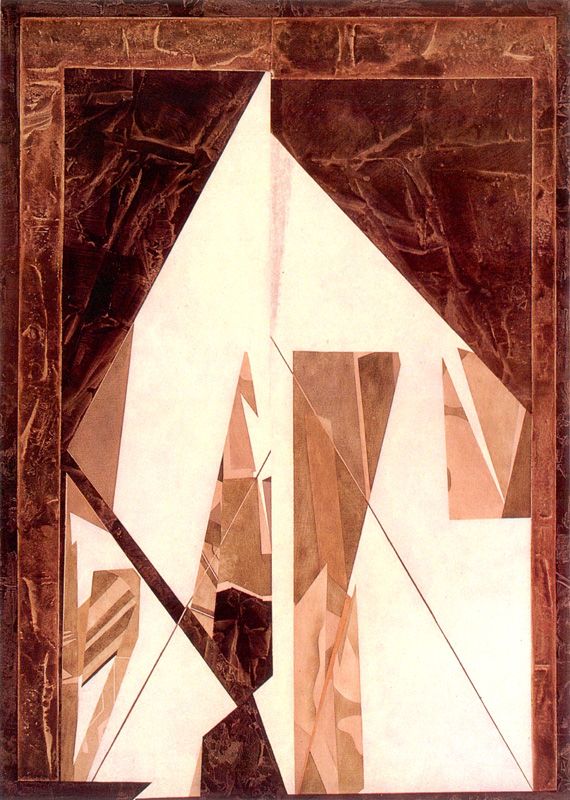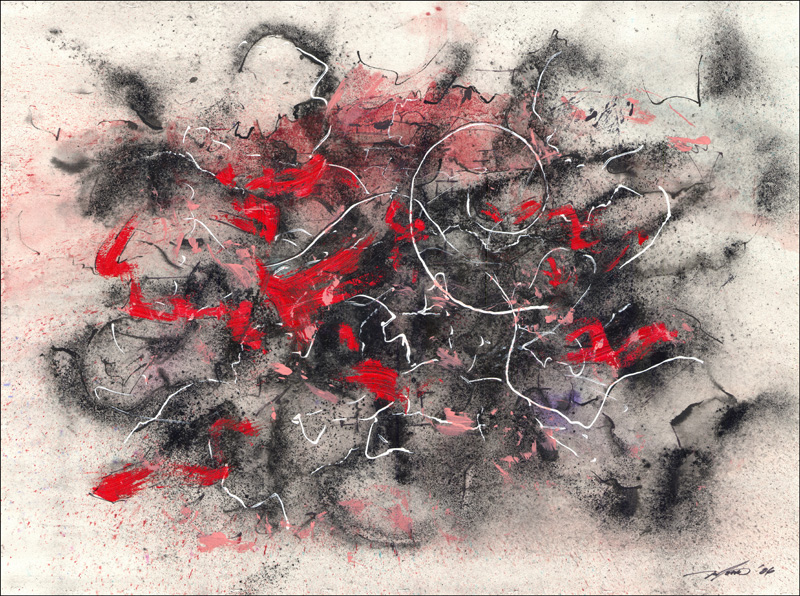*
Por Ricardo Morin
2 de agosto de 2025
*
Hay noches en que el sueño no trae descanso, sino un fuego. El despertar no llega por hábito, sino con la certeza de que algo debe comprenderse. No en un sentido romántico de inspiración, sino por la necesidad de dar coherencia a lo sentido y lo recordado. La escritura se convierte en una forma de descarga: un contrapeso frente al cansancio, un esfuerzo que agota y restituye en igual medida.
Algunos días concluyen en un silencio hueco, especialmente tras confrontar viejas heridas o registrar las tensiones latentes de la historia familiar. Lo que comienza como pensamiento disperso, incluso frenético, va cobrando forma. Aparece una curva: de la confusión al enfoque, y del enfoque a la claridad. En ese avance callado, retorna la paz.
Este ritmo no se elige por comodidad. Viene con el sueño entrecortado, las emociones expuestas y una urgencia nacida no del exceso, sino de la necesidad. Las circunstancias aprietan. Cuando el pensamiento se acelera y la necesidad de darle forma se vuelve insistente, no se trata de exceso, sino de respuesta.
Y sin embargo, nada de este proceso ocurre en aislamiento. Aun cuando no se nombren voces, no hay claridad sin un afinamiento con los demás—algunos cercanos, otros lejanos, otros desconocidos. La labor no surge de una sola mano, sino de una convergencia de atención, reflexión e intercambio. El apoyo no llega como autoría ni posesión, sino como atmósfera, influjo y una presencia que acompaña.
Lo que aquí queda escrito no es un registro para poseer, ni una declaración que deba recordarse. Es una señal—un punto de referencia, colocado no desde el temor, sino con lucidez. Ya sea retomado o dejado atrás, ofrece un lugar al que se puede volver si el trayecto se oscurece otra vez. No se le exige más. No se le debe menos.
*