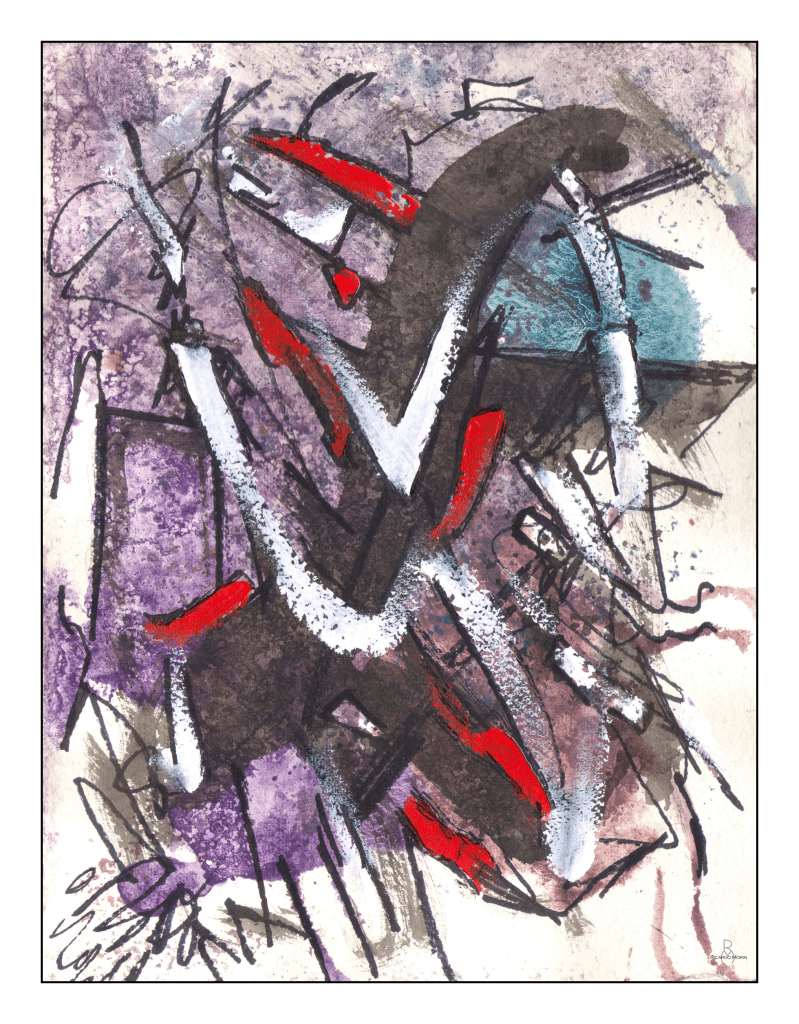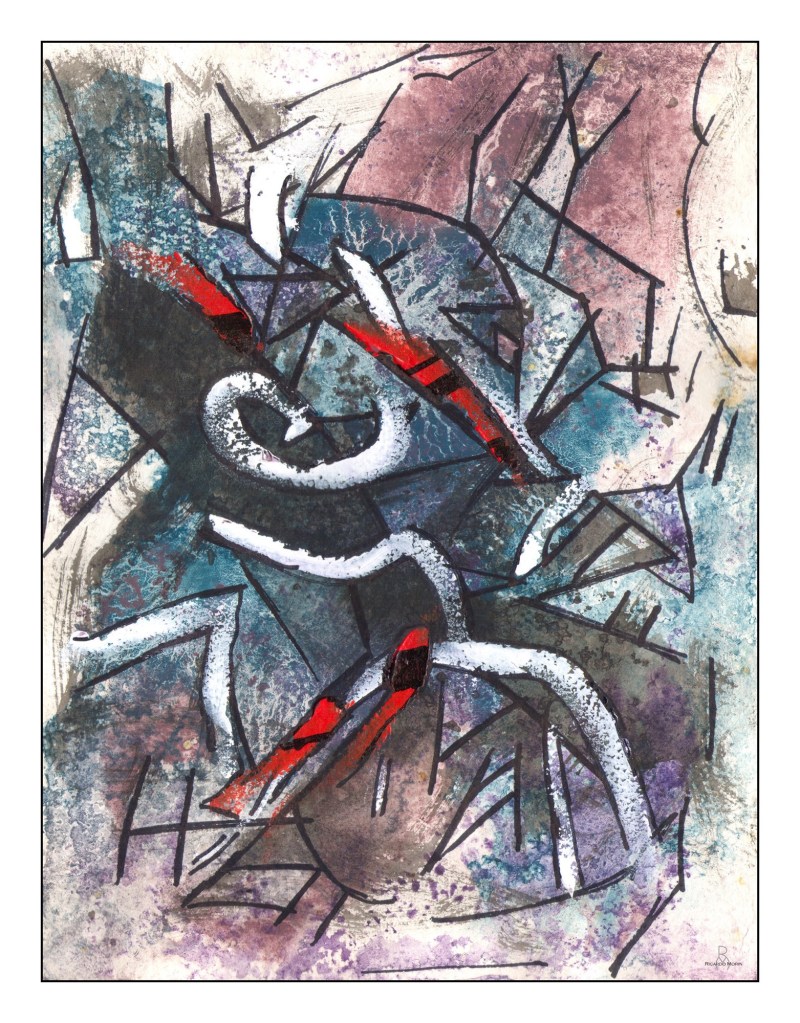*
Ricardo F. Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
Las sociedades responden al daño mediante dos modos de acción fundamentalmente distintos. Uno se despliega a través de patrones lentos y acumulativos de conducta y creencia que configuran la vida colectiva; el otro, mediante intervenciones deliberadas y codificadas llevadas a cabo por instituciones en nombre del orden. « La gramática del conflicto » y « La gramática del castigo » son ensayos complementarios, cada uno dedicado a uno de estos modos de acción. La gramática del conflicto describe cómo el odio, la victimización, la hipocresía, el tribalismo y la violencia se entrelazan hasta formar un sistema autosostenido —un sistema que se mantiene mediante explicaciones reiteradas en cada giro y que perdura no por necesidad, sino por los relatos que las sociedades eligen reproducir. La gramática del castigo concierne a la autoridad del Estado, es decir, a un ejercicio formal y estructurado del poder que impone consecuencias dentro de límites definidos por la interpretación jurídica. La gramática del conflicto describe cómo el antagonismo cívico y político se vuelve habitual y se justifica a sí mismo. La gramática del castigo aborda los casos en los que el Estado, al exceder sus límites, puede convertir la injusticia en un sistema de normas carentes de razón. Considerados en conjunto, ambos ensayos ofrecen perspectivas complementarias sobre las fuerzas que perpetúan el daño y sobre las decisiones deliberadas que pueden interrumpir su recurrencia.
Resumen
La gramática del castigo aborda las consecuencias que una sociedad impone frente a la transgresión y la manera en que dichas consecuencias configuran el orden político y el paisaje moral. El ensayo trata el castigo como un instrumento cívico limitado y, a la vez, como una práctica arraigada. Describe las condiciones bajo las cuales un mismo acto punitivo puede sostener normas compartidas o debilitarlas, cuando el alcance y el propósito del castigo exceden la justificación moral y cívica original para imponerlo. El desplazamiento más allá de esa justificación suele producirse porque el castigo se extiende más allá de la rendición de cuentas: cuando el castigo se convierte en un vehículo de venganza, en una demostración de poder y en un medio para perpetuar la autoridad o los relatos morales que permiten su continuidad mucho después de que la infracción original ha sido atendida. Este ensayo no se opone al castigo; aborda las condiciones bajo las cuales el castigo desplaza a la justicia. En un momento en que las medidas punitivas configuran cada vez más el discurso político y las políticas públicas, comprender la lógica interna del castigo resulta esencial para preservar la frontera entre justicia y poder.
El ensayo describirá cómo el castigo evoluciona desde una respuesta medida a una infracción específica hasta convertirse en un sistema autosostenido de gobierno. Mostrará cómo las instituciones creadas originalmente para restablecer la justicia llegan a afirmar autoridad, a sostener relatos de legitimidad y a ocultar los principios que fueron establecidas para defender. El análisis identificará las condiciones bajo las cuales el castigo conserva credibilidad (cuando el ejercicio de la autoridad punitiva se encuentra delimitado por la razón, el procedimiento, el alcance, la proporcionalidad, el tiempo y la revisión) y los puntos en los que el castigo deja de proteger el orden social y comienza, en cambio, a perpetuar el daño. El ensayo, sin embargo, no dictará políticas específicas ni condenará el uso de políticas. Su propósito será aclarar los roles atribuidos al castigo, los puntos en los que dichos roles se descomponen y la forma en que la dependencia continuada de medidas punitivas pone de manifiesto elecciones sociales más profundas relativas a la autoridad, la responsabilidad y el impulso de responder al agravio—elecciones que revelan tanto los valores de una sociedad como sus temores.
1
El castigo es un acto público que impone un costo como respuesta a la infracción de una ley o de una norma compartida. El castigo marca un límite, declara una regla y demuestra su aplicación. Esta definición distingue el castigo de la prevención, la restricción, la rendición de cuentas y la reparación. La prevención se refiere a hechos que aún no han ocurrido. La restricción limita la capacidad de un individuo o de un grupo para causar daño. La rendición de cuentas establece hechos y asigna responsabilidad. La reparación aborda la pérdida e intenta restituir lo que ha sido sustraído. El castigo se diferencia de estas respuestas porque aborda una violación específica después de ocurrida e impone una consecuencia.
2
Toda evaluación seria del castigo debe responder a tres preguntas: ¿cuál es el propósito del castigo?, ¿a quién va dirigido el castigo?, y ¿cuál es el resultado del castigo? La primera pregunta se refiere a una intención razonada, en oposición a una vaga. La segunda concierne al objetivo y al alcance del acto punitivo. La tercera se refiere a su manifestación, en contraste con la intención original del castigo. Un castigo que invoca la disuasión pero produce recurrencia, o que resiste el cumplimiento, yerra no en grado sino en la comprensión del castigo como instrumento. Al ignorar la causa, la aplicación del castigo puede confundir reacción con resolución y ejecutar justicia sin comprensión —un ciclo que no corrige nada porque no comprende nada.
3
Se reconocen comúnmente cuatro propósitos principales del castigo: delimitación de fronteras, disuasión, incapacitación y reconocimiento. La delimitación de fronteras define los límites de la conducta aceptable y afirma que las reglas conservan significado únicamente cuando su violación conlleva una consecuencia; dichos límites deben definirse con claridad. La disuasión busca prevenir daños futuros haciendo visible y mensurable el costo de la infracción. La incapacitación protege a la sociedad restringiendo la capacidad del infractor para causar nuevas lesiones. El reconocimiento satisface la necesidad moral de afirmar que se ha producido una falta y que la comunidad ha respondido a ella. Estos fines son conceptualmente claros, pero su eficacia depende de la interpretación y de la aplicación —cada una revelando si la búsqueda del orden permanece fiel a la idea de justicia.
4
Una sanción concebida inicialmente para corregir una infracción específica puede, con el tiempo, ser transformada por las instituciones en un instrumento de gobierno. Esta transformación comienza cuando las autoridades amplían el alcance de la sanción, la aplican de manera reiterada como demostración mecánica y tratan su continuidad como prueba de la autoridad institucional y de la legitimidad del sistema. Lo que comienza como una reacción dirigida a una violación concreta es repetido, extendido y mantenido más allá de su ámbito original. Con el tiempo, la expectativa de la acción punitiva adquiere una dinámica propia y el apoyo al castigo se convierte en un marcador de adhesión al orden vigente. Acciones que en un principio se orientaban a corregir conductas evolucionan hacia afirmaciones de dominio, y la disidencia es reinterpretada como deslealtad. A medida que este proceso se profundiza, las sanciones se vuelven más severas, el círculo de responsabilidad se amplía y los límites temporales se disuelven. El castigo, aplicado en un inicio para resolver un conflicto, se mantiene bajo condiciones que reproducen ese mismo conflicto. Cuando una medida punitiva debe repetirse indefinidamente solo para demostrar que una regla sigue vigente, la medida deja de reforzar la regla; la medida misma se convierte en la regla. Cuando el castigo se aplica de manera habitual, su función cambia —ya no opera como ley sino como poder. El hábito otorga al poder un vocabulario moral que disfraza su interés como principio. Cuando la ley adopta el tono de la justicia misma, el castigo se presenta como restauración.
5
Una vez que el poder comienza a hablar en lugar de la ley, la línea entre lo permitido y lo prohibido puede permanecer oscura, pero la sanción por la transgresión es cierta. Tal oscuridad transforma la ley de un límite de comprensión en un campo de intimidación. El poder adquiere elasticidad al rehuir la claridad; recompensa a quienes se conforman y aísla a quienes interpretan con excesiva libertad. En esta inversión, el Estado de derecho sobrevive solo en la forma, mientras que su gramática—definición, proporción y previsibilidad—ha sido borrada.
6
La legitimidad es el fundamento sobre el cual se sostiene el castigo. Sin legitimidad, el castigo deja de funcionar como justicia y se convierte en una imposición de poder sin control —un ejercicio de poder sin base jurídica. La legitimidad exige definición; la tiranía prospera en la ambigüedad. Para que el castigo sea legítimo, las reglas que impone deben establecerse con antelación, redactarse en un lenguaje comprensible para el público y quedar abiertas al examen y a la revisión mediante procedimientos legales. Redactar las reglas de antemano es vincular el poder a la razón; convierte el castigo en un acto cívico —previsible, responsable y compartido— y no en la decisión de quien detenta el mando. Cuando se cumplen estas condiciones, el castigo cumple una función cívica, refuerza el Estado de derecho y asegura su propia legitimidad en lugar de debilitarla.
7
Los límites temporales son salvaguardias esenciales que impiden que el castigo se convierta en una condición permanente. Una consecuencia sin un punto final definido deja de abordar una violación específica y se transforma en una estructura permanente de poder. Cuando la duración del castigo no está limitada por su propósito, el castigo deja de servir a la ley y la sustituye. Este principio se aplica tanto dentro de las sociedades como entre ellas: una sanción impuesta a un individuo, a una comunidad o a un Estado sigue la misma lógica moral y estructural. En las relaciones internacionales, medidas punitivas como sanciones o embargos funcionan como instrumentos de disciplina entre Estados y corren el mismo riesgo de transformación —de respuesta a dominación— cuando no se define un camino hacia la resolución. La posibilidad de restauración —ya sea mediante reconocimiento jurídico, reconocimiento político o el fin de las hostilidades— no constituye un acto de indulgencia, sino una condición previa para la estabilidad. Sin un punto de cierre definido, la parte castigada carece de incentivos para modificar su curso, y la oposición se convierte en la única respuesta racional. Los órdenes duraderos, cívicos o internacionales, requieren por tanto una salida del castigo si han de asegurar una paz sostenida.
8
La disuasión suele describirse como el propósito más racional del castigo; sin embargo, su lógica se invoca con frecuencia bajo condiciones que incluyen otros motivos. Bajo estatutos imprecisos, la disuasión deja de advertir y comienza a confundir. Las autoridades políticas invocan a menudo la disuasión para justificar medidas más severas y sostienen que el temor a la consecuencia evitará daños futuros. Pero el temor impone cumplimiento sin abordar las condiciones subyacentes que dan origen a la transgresión. Una política punitiva diseñada para intimidar, en lugar de comprender o corregir dichas condiciones, se convierte menos en un instrumento de prevención y más en un mecanismo de afirmación del control. No enseña respeto por el Estado de derecho, sino sumisión al poder. Cuando la disuasión funciona de este modo, deja de servir a la justicia y sostiene, en cambio, la misma inestabilidad que afirma prevenir.
9
La incertidumbre es una condición inherente a todo sistema de castigo. Los hechos suelen ser incompletos, los motivos se entremezclan y las consecuencias rara vez pueden predecirse con precisión. Cuando la falta de razón se institucionaliza bajo el pretexto de la incertidumbre, surge la tentación de castigar no por actos ya cometidos, sino por aquellos meramente anticipados. Medidas como la detención preventiva o la deportación se imponen no sobre conductas verificadas, sino sobre supuestos relativos a comportamientos futuros. Estas acciones, aunque defendidas como salvaguardias frente a posibles daños, corren el riesgo de convertir la sospecha en veredicto. Esta forma de castigo preventivo difumina la distinción entre justicia y prevención, sustituyendo la evidencia por la predicción. A medida que el alcance del castigo se extiende más allá de los actos probados hacia el ámbito de la conjetura, la obligación de justificar su uso debe aumentar de manera proporcional.
10
Existen casos en los que el castigo no solo está justificado, sino que resulta necesario. Ciertas violaciones —traición, corrupción sistémica, violencia sostenida— quiebran el fundamento del orden compartido. Ignorar tales violaciones indica que las reglas comunes han dejado de acarrear consecuencias; esta quiebra en la aplicación crea las condiciones para nuevos daños. En tales circunstancias, el castigo funciona como un acto de preservación: restablece límites jurídicos y afirma que ninguna persona o grupo se sitúa por encima de las normas que rigen la vida colectiva. Sin embargo, la legitimidad de esta respuesta depende de la proporción y de la contención. Cuando el castigo se convierte en la respuesta automática a toda infracción, deja de servir a la justicia y consolida, en su lugar, una cultura de retribución. El castigo cumple su finalidad únicamente cuando se aplica después de que la explicación razonada, el procedimiento justo y la reparación tangible han fracasado en resolver la violación; bajo esas condiciones, el castigo restituye los límites del orden sin extender el daño más allá de lo necesario.
11
La clemencia funciona como una condición limitante dentro de los sistemas de castigo, más que como una negación de la justicia. Allí donde los sistemas jurídicos conservan mecanismos de indulto, revisión o ajuste proporcional, el castigo permanece acotado por su propósito cívico original. Los sistemas que aplican el castigo sin posibilidad de mitigación o terminación tratan la duración como autoridad y convierten la consecuencia en permanencia. Bajo tales condiciones, el castigo deja de responder a una infracción específica y establece, en cambio, una relación duradera de dominación.
La disponibilidad de la clemencia modifica el funcionamiento del castigo al introducir límites temporales y proporcionales. Estos límites impiden que la autoridad punitiva se extienda más allá de las circunstancias que justificaron su aplicación inicial. Cuando el procedimiento jurídico excluye tales límites, la aplicación persiste de manera independiente de la conducta que la motivó, y la legalidad se reduce a repetición en lugar de juicio. En esa condición, el castigo se administra como una práctica continua más que como una respuesta razonada.
Los sistemas que incorporan la clemencia preservan una distinción entre ley y mando al permitir que el castigo concluya una vez cumplido su propósito declarado. Allí donde se mantiene esa distinción, el castigo sigue siendo un instrumento dentro de la ley y no un sustituto de ella. Allí donde no se mantiene, el castigo opera sin referencia a la restauración y la pertenencia cívica es reemplazada por una exposición continuada a la sanción.
12
Estos principios no son abstracciones, sino salvaguardias que mantienen el ejercicio del poder sujeto a la ley. Cuando las instituciones aplican el castigo dentro de esos límites, la ley conserva su credibilidad porque la consecuencia permanece vinculada a la razón. Cuando las instituciones exceden esos límites, el castigo reemplaza a la ley como fuente de autoridad y el conflicto se expande en el espacio que la razón ha abandonado. En esa condición, el castigo ya no resuelve la transgresión; la reproduce. La justicia subsiste únicamente cuando la ley habla con una claridad que el poder no puede reescribir.